 Está de moda el cambio. Es como un vicio. Es la clave del discurso posmoderno que seduce a la muchachada o a esos viejos verdes que aún quieren sentirse jóvenes y hasta se retractan de sus preceptos y dudan de sus antiguos credos; con tal de tener alguna sensación de rejuvenecimiento y, de paso, evitar ser acusado de retrógrado y conservador. Está de moda descreer y tildar de inexactas y subjetivas ciertas convicciones. Mas no sé yo que tenga que sentir pena por ser conservador como si eso ‒conservador‒ fuese una mala palabra ni deba yo avergonzarme de creer en la validez de lo esencial, superior y trascendente, de las verdades fijas y universales, de lo potencial y divino, ni que deba descartar todo lo que la racionalidad no acepte, como si el entendimiento estuviese limitado y sometido exclusivamente a lo racional y mundano, a lo accidental, lo mesurable, lo intrascendente y singular.
Está de moda el cambio. Es como un vicio. Es la clave del discurso posmoderno que seduce a la muchachada o a esos viejos verdes que aún quieren sentirse jóvenes y hasta se retractan de sus preceptos y dudan de sus antiguos credos; con tal de tener alguna sensación de rejuvenecimiento y, de paso, evitar ser acusado de retrógrado y conservador. Está de moda descreer y tildar de inexactas y subjetivas ciertas convicciones. Mas no sé yo que tenga que sentir pena por ser conservador como si eso ‒conservador‒ fuese una mala palabra ni deba yo avergonzarme de creer en la validez de lo esencial, superior y trascendente, de las verdades fijas y universales, de lo potencial y divino, ni que deba descartar todo lo que la racionalidad no acepte, como si el entendimiento estuviese limitado y sometido exclusivamente a lo racional y mundano, a lo accidental, lo mesurable, lo intrascendente y singular.Padécese hoy como de una alergia a lo permanente, a aquello que no pierde ni perderá su vigencia. A lo que trasciende y perdura. A los valores que siempre serán valores y tendrán validez mientras exista el hombre en la faz de la tierra. Mas ¿quién dice que hay fecha de caducidad para la virtud y el sacrificio, para el amor, la cortesía, la moral, la ejemplaridad y el altruismo? Dios no es nuevo ni viejo. Tampoco no lo son ninguna de esas otras verdades universales y afines a la divinidad. Lo divino o sustancial no es exacto ni inexacto sino concreto y sempiterno. Y sí, Dios es Dios ‒y el amor es el amor‒ y no un punto de vista que cambia de acuerdo con cada individualidad que lo conceptualiza y asume. Del amor, ¿qué es lo que hay que cambiar del amor?
Las verdades mayores son fijas ‒afortunadamente invariables‒, gústele o no a esa especie de chicuelos rebeldes que pululan con títulos de filósofos en los medios de comunicación masiva donde se refieren con disimulada sorna a la excepcionalidad de ciertos hombres y proclaman, so pena de los nuevos tiempos, la inutilidad del sacrificio y la expiración de los modelos de ejemplaridad. Por eso, nada me impide llamar mediocres a ciertos académicos de trasnochada adolescencia que bajo la égida de las academias se ufanan de no sé sabe cuántos diplomas y grados pero en verdad esconden su profundísimo y vergonzoso desconocimiento de las verdades humanas y de toda la existencia. La pose de criticón o de desmitificador y revisionista ‒de desacralizador‒ parece que les ha valido a muchos para que los neófitos se asombren de sus irreverencias. Y ahí están con la banderita del posmodernismo o relativismo, ese izquierdismo ‒o liberalismo‒ intelectual que, en descarada intolerancia, alardea de su tolerancia y del respeto a la diversidad y flexibilidad de los valores pero ha armado toda una comparsa iconoclasta y negacionista que pretende reducir a pieza de museo y desacreditar lo que nunca será viejo ni perderá, jamás, entre los hombres convencidos, el prestigio. Es como si quisiesen desarticular las bases donde se asienta la sociedad humana. Y es usanza en el discurso relativista tomarlo todo así, de un modo cool, refrescantemente ‒no como los recios hombres de la ya pasada modernidad‒, como si fuese juguito la vida o cosa intrascendente y meramente ocasional. Y se puede notar con mucha frecuencia el tonito burlón a la hora de referirse críticamente a los trascendentalistas y conservadores, a los que sostienen con firmeza de carácter lo que piensan y no tienen esa personalidad ameboide y camaleónica, ni son tan asustadizos y mujeriles a la hora de afirmar y reafirmar un criterio.
Pero resulta que lo que se califica vetusto e impropio o de políticamente incorrecto o de subjetivo (porque no hay consenso o no es demostrable ante la ciencia o es inexacto); lo que así se califica, no es ni viejo ni nuevo por eso, porque nunca fue nuevo y entonces jamás podría envejecer; es decir, que a lo largo de la eternidad fue y será profundo y sustancial. Claro, los relativistas desconocen que la exactitud o inexactitud, lo demostrable o no, para nada es aplicable ante lo sustancial y universal. Las sustancias o concreciones o esencias no necesitan ser medidas ni probadas como si se tratase de fenómeno o accidente o particularidad. Nada en lo alto es relativo. Ninguna elevada condición, ninguna celestialidad o concreción.
En fin, están creadas las condiciones para que la mediocridad se blasone de inteligente y acertada. El río está revuelto y si no, hay que revolver el río; formar remolinos y enturbiar el agua. Desviarlo de su cauce. Hay que hacer cambios; para que pueda sobrevivir aquel que no tiene raíces porque no quiere tenerlas o porque le falta el valor para echarlas o se sabe a sí como planta muy endeble y prefiere dejarse tumbar por el viento. Es que a río revuelto, no queda claro quién sabe de verdad y se camuflan, entre los sabios de la corte, el bufón y el proxeneta. El cambio constante promueve la confusión, la inseguridad, la ruptura de todos los pilares y al ser así, ni falta hace empaparse bien de nada ni con nada comprometerse ni con nadie. De ahí que cualquier ignorante ‒y, aún peor, el ignorante universitario‒ se alce por sobre su propia ignorancia como sabidillo oficializado‒ a pesquisar en la virtud hasta volverla pecado y condenarla y se monte en el tren que llaman consenso a por el crédito de los auditorios y los medios. Entonces últimamente habrá que ir desconfiando de algunos académicos y tenerlos bajo sospecha de conspiradores y promotores de la idiotez y la inconsistencia. Muchos no esconden su falta de criterio alegando que son más importantes los matices que el color; de modo que los conceptos fundamentales quedan sujetos al capricho de lo personal y accidentado. Ahora todo vale y todo está justificado por eso, porque los tiempos cambian y se flexibilizan los valores y se justifican las acciones negativas de acuerdo con patrones privados y demasiado circunstanciales. La contundencia es pecado mortal porque está fuera de moda. Tener criterio y defenderlo con cabalidad es herejía y dogmatismo. Hoy nadie ‒por miedo a las demandas legales o por miedo al juicio severo de quienes pueden colgarle el sanbenito de impreciso y anacrónico‒ se atreve dar un juicio sin antes volverse loco en los archivos buscando como en los tiempos del Medioevo consenso de especialistas o prestigiosas autoridades en la materia ni se atreve a decir que cree en lo esencial y fijo. Sin embargo el pensamiento posmoderno no tiene más pauta que la no pauta, que el caos, la impostura, la opinión amorfa. Ya nada parece tener asiento, según el pretendido relativismo de las academias: la regla es el cambio, lo alternativo y fugaz. Y eso es buenísimo para los grandes mercaderes. O para los que de pronto quieren convencer a las grandes masas con sus grandes promesas de cambio. Es muy bueno, sí, para los poderosos. Excelente.
Pero el cambio es rebeldía porque éste trae consigo el oscurecimiento y alejamiento de lo sustancial y recto, de lo superior e invariable. Y toda rebeldía o revolución es desvío del camino hacia lo divino. Por tanto, tal oposición y resistencia al flujo natural del universo es estupidez, incultura, acción inútil y retrógrada. Los liberales buscan una libertad afuera de sí y lo que logran encontrar es libertinaje. Hay que buscar en sí, en la esencia, en lo permanente y potencial, esa libertad que sólo el conocimiento del amor y, por ende, de lo divino posibilita. La verdadera libertad está en nosotros mismos no en las opciones y alternativas del mercado ni en el azuce de nuestras diferencias y diversidades. Fragmentar la sociedad en minorías, alegando la defensa de la diversidad de gustos y preferencias o tolerancia y flexibilidad ante los nuevos retos de la humanidad, parece ser una exitosa ‒aunque lamentable‒ estrategia de mercadotecnia y es un crimen. Sin embargo, el universo mismo (uni- versus: la variedad en uno) no pasa por alto las alternativas y la diversidad pero no las estimula sino que busca fluida y armónicamente la superación de toda diferencia.
Y es que no hay nada que el universo no tenga previsto. Ninguna esencia es cambiable y ninguna verdad mayor. Los rebeldes son los que alteran ‒cambian‒ y profanan el curso normal de la existencia humana. Si a acaso fuesen necesarios cambios, serían aquéllos que deberán hacer los que cambiaron lo que no tenían que cambiar; es decir; hay que exigir a los que tuvieron la osadía de profanar y desviar el curso de la vida, la vuelta al ritmo normal. La vuelta a la sustancia. A la esencia. A lo troncal y divino. Ninguna revolución es, pues, justificable. Ninguna transformación en los conceptos de amor, de sacrificio, de justicia, de moral. Entonces que no vengan a pedirme, con su desprestigiado prestigio, los nuevos filósofos y pensadores, que me pliegue a la moda ni vengan con el ya viciado discurso de que todo es relativo o depende de la opinión que cada cual tenga o del punto de vista personal o que la historia es narración o que hay que revisar nuestros más inherentes preceptos y cuestionarse los mitos y los iconos que nos han servido de ejemplo y nos han insuflado aliento y esperanzas. No me vengan con que el sacrificio es inútil y que mis modelos de hombre virtuoso ya no me sirve para la vivir en estos tiempos. Pobre de los que tan enamorados están de lo accidental y cambiable, de lo singular y especifico, de lo intrascendente y exacto ‒del maquillaje de la existencia‒; porque nunca darán con la verdad! ¡Pobre del que tanto reclama los matices ‒o coloretes‒ porque al cabo no disfrutarán ni entenderán el color!
Nada, que todo lo que hay que hacer en este mundo es conservar la pureza y el amor y confiar en el curso viable y natural del universo. Los cambios son voces de sirenas que a los de espíritu medio o inferior les gusta oír. Lo que hace falta es una restauración del orden, de los valores, de la mirada hacia lo trascendente y eterno. El hombre grande ‒el hombre superior‒ no es rebelde y sabe muy bien que solo lo accidental e intrascendente cambia y que ninguna verdad esencial es mutable. Las virtudes son virtudes en todos los tiempos y por los siglos de los siglos. No inventemos virtudes nuevas, ni valores nuevos porque no es posible. Dígase más bien que cada cosa debe ocupar el lugar que le corresponde y que hay que respetar y preservar el orden divino y el ritmo universal, la eterna armonía. Toda revolución es inarmónica y brutal y retrasa el avance y el progreso. Y no. Yo no tengo que seguir esa locura, esa manía de transformar o modificarlo todo a toda hora, ni ese fatalismo ni ese hastío generalizado y peligroso. No pienso retractarme de lo que considero especial, extraordinario, excepcional, trascendente, superior, fijo y eterno. No tengo que, para ser un hombre de mi tiempo, ser tan inconsistente y liberal. El único cambio es cambiar a los que lo cambiaron todo, a los que torcieron la vida económica y social de los pueblos, a los que trastocaron los valores de siempre. Hay que restaurar lo que las revoluciones desarticularon y destruyeron con aquel arrojo de bestias. Es tiempo de restauración y no de cambio.
Y no. No hay tiempo de cambios. El tiempo mismo es el cambio. Y eso… ya lo sabia el universo, antes que ningún filósofo o ningún académico de pacotilla se le hubiese ocurrido.
http://osvaldo-raya.blogspot.com/
.jpg)

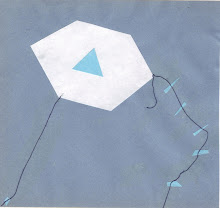

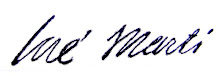






























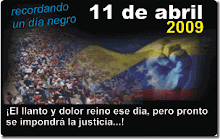


¿Realmente cambiamos? Las ideas van y vienen y se repiten aunque parezcan nuevas. La verdad no es absoluta porque puede haber tantas verdades como vivencias humanas.
ResponderEliminar