 El primer rebelde fue el Ángel Caído: Lucifer. Éste se rebeló contra el orden del bien, que es la base misma de la Creación. El Maléfico quería cambiar el diseño de la Creación, quería revolucionar sus fundamentos y sustituirlarlas por leyes irracionales y violentas. Su proposito era que el mundo viviera a la usanza de las costumbres infernales. Y aun es su proposito. Es decir que el mal es la revolución. De ello se desprende que toda revolución o rebelión es una imitación de lo diabólico y un revolucionario o rebelde está hecho a imagen y semejanza del mismísimo Diablo.
El primer rebelde fue el Ángel Caído: Lucifer. Éste se rebeló contra el orden del bien, que es la base misma de la Creación. El Maléfico quería cambiar el diseño de la Creación, quería revolucionar sus fundamentos y sustituirlarlas por leyes irracionales y violentas. Su proposito era que el mundo viviera a la usanza de las costumbres infernales. Y aun es su proposito. Es decir que el mal es la revolución. De ello se desprende que toda revolución o rebelión es una imitación de lo diabólico y un revolucionario o rebelde está hecho a imagen y semejanza del mismísimo Diablo.No hay nada que cambiar. El universo, en su cadencia natural, ya tiene prevista su propia evolución ‒y no revolución‒, su propio mejoramiento. Toda rebeldía hace que se violente ese orden perfecto y provoca que la humanidad se indiscipline y camine hacia el caos. Pero siempre hubo hombres irreverentes y dislocados que quisieron torcer el curso tranquilo y la fluidez de la vida humana. Y a eso vino el Cristo a la Tierra, a restaurar, a recomponer lo que los revolucionarios de otros tiempos descompusieron y tergiversaron. No sé yo ‒como pretenden por ahí algunos comunistas que buscan símbolos mayores para su nefasta causa‒ que al Cristo pueda adjudicársele ninguna clase de rebeldía ni se lo pueda llamar revolucionario: ¡mayúsculo disparate! No lo sé. Lo que sí sé es todo lo contrario, que el Cristo vino a nosotros a poner en la vía lo desviado, a restaurar el curso normal y esencialmente amoroso de la vida humana, a componer lo descompuesto por la Revolución ‒es decir, por el mal‒ y a enseñarnos a ser menos complejos y más sencillos, a mejorarnos y sintetizar nuestros credos. Ni tantos mandamientos hay sino acaso uno: amar. Y Él nos enseño que el odio es el resultado de una revolución en la sustancia humana y del desconocimiento de nuestra propia divinidad. El odio es como una partícula extraña en la sazón del universo y es la nota discordante en el ritmo grandioso y universal y en el avance del hombre a su mejor condición. El odio es lo extraño, lo ajeno, lo revolucionario. Nos es más familiar el amor, la paz, la fluidez libre y bien encauzada de nuestras tranquilas aguas interiores. Toda turbulencia o cambio brusco interrumpe el camino recto y ascendente del hombre hacia Dios.
La esperanza que nos dejó el Cristo fue ésta, la posibilidad de restaurar definitivamente en los seres humanos el amor, el orden divino y de que al fin se tenga por descartado para siempre el advenimiento de las revoluciones. La humanidad tiene su basamento en el amor: el hombre malo o revolucionario trabaja para agrietar ese basamento y hacerlo tambalear. El hombre bueno laborea a favor del universo, al lado del Cristo.
Nada, que Lucifer fue el primer comunista.
.jpg)

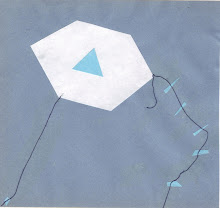

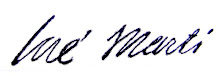






























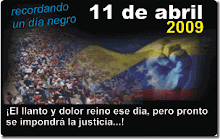


Y todavía la humanidad tendrá que pasar por las manos de muchos de estos " revolucionarios "; aparentemente desde que este primero, Lucifer, obtuvo seguidores, el único método para eliminarlos todos es pasar la experiencia de vivir bajo su mando infernal, sinó fijémonos que la gran mayoría de los pueblos del mundo buscan por " instinto " transitar por el áspero y sangriento camino del comunismo.
ResponderEliminar