Mis amigos me abarcan. Tienen brazo y coraje. Y tienen el tamaño necesario y vienen de una estirpe digna, casi celestial. Pero no todo el mundo es mi amigo.
Nadie, de un solo abrazo, me abarca; ni con la excusa de enternecerme, va a acaparar mi atención y menos con esa letanía de «tú eres una gran persona» o «tú eres especial» como si estuviese yo muy necesitado de importar mi ego. Y es que inmediatamente viene el pero y allá va, luego de la anestesia de «tú eres una gran persona», a echarme el azufre de su crítica. He crecido bastante, desde mi infancia hasta ahora, y ya nadie puede calarme la piel y traspasarme las fronteras; para hacer y deshacer dentro de mí. Tengo guardianes celosísimos que cierran fila contra todo germen que se disponga a infectarme y a infestarme con ciertos coqueteos ‒demasiado evidentes y elementales‒ ni con esas lisonjas que son como caballo de Troya en los oídos. Menos va venir alguien a arrebatarme, con irrisoria facilidad, la ofrenda que con tanto celo guardo para el dios que mora en ese fondo mío que se parece al cielo. Nadie me inocula ni me vende un ego nuevo porque ya yo tengo el mío ‒y bien sembrado‒ y el que toca a mi puerta a ofrecerme lo que ya yo tengo ‒y hasta desbordo‒ sale con el rabo entre las patas, derrotado, frustrado, desorientado en su propio mapa. La comparsa de palabras no traspasa mis oídos y no tienen empleo en mi universo ni albergue cómodo y quieto. Todos los virus, al cabo, los eyecto. Mis amigos son así como yo… y si no, ¿cómo podrían ser mis amigos?
¡Mas no entiendo que haya todavía en estos tiempos, en los que ya está naciendo gente adelantada y el canto mayor quiere subir de la hondura y estallar; no entiendo que haya todavía, por ahí, tanto espíritu inferior que siga creyendo que puede manipular y someter al prójimo, con el mero floreo y la anécdota ególatra y aburrida ‒el comadreo‒ o susurrando la palabra ridícula e inflada, la palabra recurrente, pueril, intrascendente!
La chusma tiene ojos y no ve. Y oídos, y no oye. Y aunque no tiene nada que decir, insiste en que se la escuche. Pero yo sólo oigo a Dios y a los amigos. Dios es Dios y mis amigos son hombres ‒y mujeres‒ leales a sí y al universo; y no evaden la parte grave y trascendente de la vida. Lo otro no son amigos. Son merodeadores, caricaturas, muñequitos bonitos y simpáticos, figurines a quienes se los conoce por opinar que no opinan. Por estos últimos siento demasiada pena y, entonces, no me queda más que compadecerme y seguirles la corriente y aplaudirles ‒a ver si se callan de una vez‒ ese discursito, manido y callejero, repleto de verdades menores, relativas, caprichosas. No tengo nada que ver con la gente que se queda varada en lo particular y accidental y no sigue a lo alto, a por lo que todos debemos encontrar. La vida aparenta pertenecer al reino de lo inmediato y singular; pero en cada evento de lo cotidiano, en cada acto humano del día a día, late lo sempiterno. Y los amigos son para eso, para el camino largo.
Nadie, de un solo abrazo, me abarca; ni con la excusa de enternecerme, va a acaparar mi atención y menos con esa letanía de «tú eres una gran persona» o «tú eres especial» como si estuviese yo muy necesitado de importar mi ego. Y es que inmediatamente viene el pero y allá va, luego de la anestesia de «tú eres una gran persona», a echarme el azufre de su crítica. He crecido bastante, desde mi infancia hasta ahora, y ya nadie puede calarme la piel y traspasarme las fronteras; para hacer y deshacer dentro de mí. Tengo guardianes celosísimos que cierran fila contra todo germen que se disponga a infectarme y a infestarme con ciertos coqueteos ‒demasiado evidentes y elementales‒ ni con esas lisonjas que son como caballo de Troya en los oídos. Menos va venir alguien a arrebatarme, con irrisoria facilidad, la ofrenda que con tanto celo guardo para el dios que mora en ese fondo mío que se parece al cielo. Nadie me inocula ni me vende un ego nuevo porque ya yo tengo el mío ‒y bien sembrado‒ y el que toca a mi puerta a ofrecerme lo que ya yo tengo ‒y hasta desbordo‒ sale con el rabo entre las patas, derrotado, frustrado, desorientado en su propio mapa. La comparsa de palabras no traspasa mis oídos y no tienen empleo en mi universo ni albergue cómodo y quieto. Todos los virus, al cabo, los eyecto. Mis amigos son así como yo… y si no, ¿cómo podrían ser mis amigos?
¡Mas no entiendo que haya todavía en estos tiempos, en los que ya está naciendo gente adelantada y el canto mayor quiere subir de la hondura y estallar; no entiendo que haya todavía, por ahí, tanto espíritu inferior que siga creyendo que puede manipular y someter al prójimo, con el mero floreo y la anécdota ególatra y aburrida ‒el comadreo‒ o susurrando la palabra ridícula e inflada, la palabra recurrente, pueril, intrascendente!
La chusma tiene ojos y no ve. Y oídos, y no oye. Y aunque no tiene nada que decir, insiste en que se la escuche. Pero yo sólo oigo a Dios y a los amigos. Dios es Dios y mis amigos son hombres ‒y mujeres‒ leales a sí y al universo; y no evaden la parte grave y trascendente de la vida. Lo otro no son amigos. Son merodeadores, caricaturas, muñequitos bonitos y simpáticos, figurines a quienes se los conoce por opinar que no opinan. Por estos últimos siento demasiada pena y, entonces, no me queda más que compadecerme y seguirles la corriente y aplaudirles ‒a ver si se callan de una vez‒ ese discursito, manido y callejero, repleto de verdades menores, relativas, caprichosas. No tengo nada que ver con la gente que se queda varada en lo particular y accidental y no sigue a lo alto, a por lo que todos debemos encontrar. La vida aparenta pertenecer al reino de lo inmediato y singular; pero en cada evento de lo cotidiano, en cada acto humano del día a día, late lo sempiterno. Y los amigos son para eso, para el camino largo.
Entonces, que no venga el párvulo a seducirme y a contarme, en su trova, la saga de siempre y no ose más ese varón ‒muy creído de su labia‒, de voz engolada y turbia, a involucrarme en su charla de tonto; y no lo intente, tampoco, esa chica de melífica mirada. Que no venga –insisto–, que no se me acerque siquiera y no diga más que es mi amigo el reciario que en su propia red se enreda y se muere de celos –y de rabia– porque no lo acompaño. Y es que en otro circo peleo yo, más grande y elevado ‒donde también pelean mis amigos‒ y adonde él no llega con su garra. Que no. Que no se mienta a sí y no se ufane de quererme y se vaya con los suyos esa pobre alma, allí donde la tierra es fango ya de tanta lágrima mujeril ‒y tanta queja‒ y de tanto sudor frío de cobardes. Entiendan, de una vez, los que no entienden, que abro la puerta de mi casa –a que se quede conmigo para siempre– a ese que sea herrero y haya templado, propiamente él, la aldaba con que se anuncia. A nadie más. Porque yo no quiero al que me quiere sino al que me honra y enorgullece con su compañía. Al que me ilumina y al que está comprometido con una sola verdad, troncal y mayor, y no anda de mediador ‒con el cuentecito ese de los relativistas y negacionistas‒ entre dos o entre muchas verdades o, acaso, con ninguna.
Dígaseme soberbio y tozudo, no importa ‒y extremista‒; que bien puedo traducir todos esos calificativos en hombre recto y libre. Y téngame miedo, porque muerdo, el infame y el bobo.
¡Ah… pero mi amor es cáustico y lo doy, como es, en carne viva, a quienes lo merecen y lo entienden! Únicamente para mis amigos soy como esos perritos que ponen, confiados y sin reservas, a la disposición de su amo, el vientre vulnerable!
.jpg)

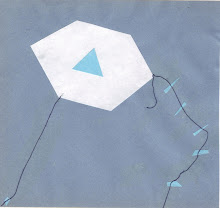

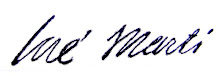






























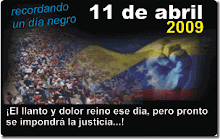


No hay comentarios:
Publicar un comentario