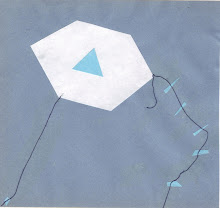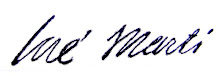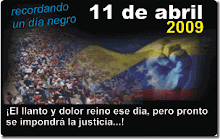Por esas raras circunstancias de la vida, en 1988, fui a parar a la biblioteca privada de alguien que actuaba en la sociedad cubana bajo la fachada de un funcionario que tenía la responsabilidad de asesorar y orientar a individuos interesados en el arte y la literatura. Por las manos y los ojos de este supuesto profesional del Ministerio de Cultura pasaban cientos y cientos de obras de teatro, de poemarios, de libros de cuentos. Los jóvenes se acercaban a él con absoluta confianza para confesarse y drenar su descontento de artista censurado y reprimido. Este dirigente de postura flexible solía mostrarse criticista y muy irreverente ante la política oficialista, con lo cual creaba el caldo de cultivo para conocer las disidencias de los nuevos intelectuales. Pero aquél tipejo no era otra cosa que un agente encubierto de la Policía Política, una especie de Fouché caribeño.
Por esas raras circunstancias de la vida, en 1988, fui a parar a la biblioteca privada de alguien que actuaba en la sociedad cubana bajo la fachada de un funcionario que tenía la responsabilidad de asesorar y orientar a individuos interesados en el arte y la literatura. Por las manos y los ojos de este supuesto profesional del Ministerio de Cultura pasaban cientos y cientos de obras de teatro, de poemarios, de libros de cuentos. Los jóvenes se acercaban a él con absoluta confianza para confesarse y drenar su descontento de artista censurado y reprimido. Este dirigente de postura flexible solía mostrarse criticista y muy irreverente ante la política oficialista, con lo cual creaba el caldo de cultivo para conocer las disidencias de los nuevos intelectuales. Pero aquél tipejo no era otra cosa que un agente encubierto de la Policía Política, una especie de Fouché caribeño.Resulta que su hijo era mi alumno y tenía muchos problemas de redacción y ortografía y un día se me acercó y me invitó, de muy buena fe, a su casa a comer un fin de semana con su madre y su padre y a que, además, en tal ocasión, yo le repasase ‒a él y a su hermana‒, varios tópicos de Gramática Española de la que deberían examinarse en unas pocas semanas. Así fue. Compartí con aquella familia un poco disfuncional y rara, entre los chistes de mal gusto y los palabras soeces del padre, que varias veces provocaron el visible sonrojo de la madre y de los propios hijos quienes trataban de atenuar aquellas estridencias brindándome más ensalada o más frijoles o insertando algún forzado comentario sobre las virtudes de la lengua española.
Como la mayoría de los agentitos estos de la Seguridad del Estado, no soportan estar demasiado tiempo en el anonimato sin al menos alardear un poco de sus poderes y posibilidades y revelar ciertos secretos y provocar el asombro de la audiencia, no faltaron en la mesa revelaciones extraordinarias. El cabeza de familia se sentía todo un pavo haciendo anécdotas en las que inflaba su rol y su capacidad para engañar y vejar a quienes él consideraba su enemigo. Ese día, ‒sin que yo se lo pidiese‒ me contó cómo en los concursos literarios siempre las obras que competían se sometían a dos jurados: uno era el que se anunciaba oficialmente en la prensa y otro fantasmal, de corte policiaco, que, tras bambalinas, se encargaba de censurar y eliminar a quienes no cumplían los requisitos de lealtad política y de abyección al régimen comunista. Al cabo, los trabajos ganadores habían pasado por rigurosos filtros que garantizaban la pureza revolucionaria y la limpieza de presuntos mensajes sutiles o subliminares en contra de la sociedad socialista o de sus dirigentes. Ya se sabía, aún sin ser leídas en su totalidad, cuáles de las obras presentadas convenía al Partido Comunista y a la Revolución que obtuviesen los primeros lugares. Siempre, por supuesto, se investigaba en los ficheros secretos del aparato represivo nacional a cada autor.
Luego de la comida y la charla ‒o más bien del largo monólogo‒ del retorcido funcionario de la cultura, por fin pasamos a la biblioteca solamente mi alumno, su hermana y yo. Y estudiamos Gramática. Cuando terminamos, reapareció el indeseable personaje para invitarme a que le diera un vistazo a toda aquella larga estantería de libros; a fin de poner a mi disposición los que yo escogiese. Yo, que ya estaba harto de aquel tipo tan atorrante ‒como dicen los argentinos‒, hice de tripas corazón y fingí no interesarme por ninguno; con tal de irme lo más rápido posible de aquella casa. Pero el señor insistió y no me quedó más remedio que repasar librero. Incluso, me dejaron solo para que yo me tomase mi tiempo y escogiese con tranquilidad cuál o cuáles me llevaría de préstamo. Yo sé que mi selección revelaría mis intereses y mis inquietudes; así como igualmente era reveladora de la personalidad oscura y oportunista de su dueño aquella colección de títulos proscritos y polémicos. Estaba en la biblioteca de vulgar esbirro del gobierno.
Durante un buen rato estuve hojeando alguna de estas rarezas a las que un intelectual común no tenía mucho acceso. Fui fijándome en los títulos y los temas más recurrentes que le interesaban al propietario. Vi como cuatro ediciones diferentes de El Príncipe de Maquiavelo y de Fouché de Stefan Zweig. Y me impactaron los subrayados de ciertos consejos maquiavélicos que encajaban perfectamente con esa paranoia nacional provocada por los servicios secretos y los organismos de represión de la dictadura de los Castro. Pero, de pronto, sin proponérmelo, saqué de un estante un libro ‒más bien algo que debería aparentar a toda costa de que se trataba de un manual artesanal y casero, nada oficial‒ que no tenía fecha de impresión ni revelaba quién o quiénes tuvieron a cargo su autoría y edición y que estaba impreso en folios de muy mala calidad. Todo estaba cuidadosamente previsto para que jamás constituyese prueba alguna de que algo así fuese promovido por las altas esferas del Partido Comunista de Cuba. Su título era más o menos así: Cómo identificar y combatir a los distintos miembros de grupos religiosos. Yo tenía ante mis ojos una guía de métodos policíacos de persecución y un estudio de las tendencias filosóficas y religiosas con una explicación detallada de cómo podrían dañar a las ideas revolucionarias los discursos de los católicos, de los protestantes y de otras creencias. Pero a la vista de la opinión pública internacional, la Revolución se ufanaba de no perseguir ni condenar a ningún religioso.
Y por fin, ¿qué libro me llevé a mi casa? Pues, cualquiera: uno, quizás, que ya me había leído. Salí de allí asqueado pero, no obstante, satisfecho de cumplir con mi deber de profesor. Mi alumno ‒que era un buen muchacho y en nada se parecía a su padre‒ salió exitoso en su examen de Español ‒y también su hermana, quien no sé por qué razón estaba en el mismo grado y en otra escuela.
Con el tiempo, alguna fuente me reveló exactamente las funciones verdaderas de este funcionario que, por causa de esa infalible tendencia saturnina de la gobierno cubano, acabó cayendo en desgracia ante sus propios jefes y fue destituido de todos sus cargos y sacado de las filas del Ministerio del Interior y ‒claro‒ del Ministerio de Cultura. Todos estos insectos, todas estas ratas de cloaca, terminan así siempre: despreciados por aquellos a quienes sirven incondicionalmente. Los aldeanos que usurparon el poder y pisotearon la democracia en Cuba desprecian la cultura y no la quieren más que como mascarilla o como otra forma más de adoctrinamiento y en mucho le molestan los grandes talentos y sin embargo es harto el interés por sumarse fieles y almas bien abyectas.
En la biblioteca de esta sanguijuela, pude encontrar toda una bibliografía sobre psicología de las masas y mucho material relacionado con el control de los medios de difusión masiva y bastantes folletines metodológicos relacionados con el combate ideológico. En fin, encontré muchas herramientas para perfeccionar la coerción y represión de los intelectuales y hasta todo un arsenal de información consagrado al entrenamiento de agentes de la desinformación que deberían sondear y medir el estado de opinión del pueblo. Vi libros dedicados especialmente a profesionales que se encargarían oficialmente del enmascaramiento o distorsión de las verdades históricas y culturales. Era asqueroso todo aquello. Tan asqueroso y repugnante como su dueño y como todos los engendros del comunismo.
http://osvaldo-raya.blogspot.com/
 Es simplón. Es pueril. Es de pubertad mental y de trasnochada adolescencia, negar las verdades universales y exigir de ellas exactitud y demostración de su existencia. Lo sustancial no es exacto ni inexacto ni cosa es que haya que probar o demostrar. Lo sustancial es sencillamente concreto ‒confluyente, compacto, sintético‒ y entraña pureza y universalidad. Nadie puede describir cómo era cada pollo usado para el caldo de pollo. Sólo sabemos de un sabor que revela lo esencial de esta ave comestible, su universalidad y pertinencia. Pollo, pues, son todos los pollos y ninguno es en particular. En tal caso, no estaríamos hablando de algo mesurable o tangible; por cuanto no se trataría de una verdad accidental sino de una verdad sustancial y mayor: el caldo o concentrado, el pollo concreto ‒no el particular o accidental. Se trata de la esencia o sustancia pollo. ¿Cómo demostrar la existencia del pollo concreto o cómo medirlo, describirlo, tocarlo? Es realmente muy primario confundir lo mayor y esencial con lo inferior y superficial o lo eterno con lo efímero. No se ha de rebajar al rango de lo relativo, y entenderlas de tal modo, las grandes verdades. Es simplón. Es pueril afirmar que hay tantas verdades ‒las grandes y las pequeñas‒ como experiencias humanas haya u opiniones; como si el amor o la virtud o la justicia y la moral fuesen algo tan relativo y dependiente de lo personal y caprichoso. ¿Cómo es que si hay cien personas, hay entonces cien conceptos de Amor o de Justicia? ¿Cien conceptos de Dios? Si tantas verdades hubiese como número de seres que las sustentan, el resultado sería la anulación de la verdad.
Es simplón. Es pueril. Es de pubertad mental y de trasnochada adolescencia, negar las verdades universales y exigir de ellas exactitud y demostración de su existencia. Lo sustancial no es exacto ni inexacto ni cosa es que haya que probar o demostrar. Lo sustancial es sencillamente concreto ‒confluyente, compacto, sintético‒ y entraña pureza y universalidad. Nadie puede describir cómo era cada pollo usado para el caldo de pollo. Sólo sabemos de un sabor que revela lo esencial de esta ave comestible, su universalidad y pertinencia. Pollo, pues, son todos los pollos y ninguno es en particular. En tal caso, no estaríamos hablando de algo mesurable o tangible; por cuanto no se trataría de una verdad accidental sino de una verdad sustancial y mayor: el caldo o concentrado, el pollo concreto ‒no el particular o accidental. Se trata de la esencia o sustancia pollo. ¿Cómo demostrar la existencia del pollo concreto o cómo medirlo, describirlo, tocarlo? Es realmente muy primario confundir lo mayor y esencial con lo inferior y superficial o lo eterno con lo efímero. No se ha de rebajar al rango de lo relativo, y entenderlas de tal modo, las grandes verdades. Es simplón. Es pueril afirmar que hay tantas verdades ‒las grandes y las pequeñas‒ como experiencias humanas haya u opiniones; como si el amor o la virtud o la justicia y la moral fuesen algo tan relativo y dependiente de lo personal y caprichoso. ¿Cómo es que si hay cien personas, hay entonces cien conceptos de Amor o de Justicia? ¿Cien conceptos de Dios? Si tantas verdades hubiese como número de seres que las sustentan, el resultado sería la anulación de la verdad.


 La poesía es síntesis. Se la puede descubrir en prosa o en verso, o en un ensayo y hasta en una epístola. No he visto cosa tan poética como el logo de la marca Nike, representada por un sencillo checkmark; con lo cual dice mucho ‒todo un discurso‒ acerca de la calidad de estos productos. Y sé de chistes protagonizados por el mítico y popular Pepito ‒o Jaimito‒ muy poéticos; porque se trasluce en ellos una gran habilidad para la atrapar lo esencial y no quedarse varado en lo accidental y específico. Poesía hay en todo lo que logre la hazaña de la concreción y es poeta aquél que se comunica eficientemente y respeta la inteligencia de su prójimo. Y para ser poeta no hay que ser intelectual sino hombre adelantado y lleno de luz propia y dotado, al cabo, tan sólo, de adultez de espíritu; porque sabe cómo reconocer lo grande y lo útil y cómo trasmitir con eficiencia el amor y el consuelo. La primera virtud del poeta no es literaria y sí esencialmente humana. Poesía no es, pues, lastre ni adición. No es carga. Y sí ascensión y desapego. Ligereza. Ala. Y claro que no es recurrencia sino el encuentro con lo virginal, que asombra y levanta. Dígase que la poesía es sugerencia y es el símbolo fresco que da en la diana y la palabra que traspasa y se va más allá, y el canto sencillo pero sacudidor ‒como ese del himno de la patria que, por muy mal rimada que puedan estar sus estrofas o muy exageradamente enardecidas, es capaz de sintetizar y abarcar las emociones y la historia entera de un país. Por eso el himno de la patria es poesía y la canción de cuna que logra que el niño se duerma sonriendo y el cuento de la abuela que ilumina y ensimisma. Y hasta vale la copla popular ‒apenas pulida‒ que viene al punto y entronca con las exigencias de la circunstancia viva y logra mover lo visceral, como el mejor de los discursos y abarcar, de forma muy compacta, un millón d
La poesía es síntesis. Se la puede descubrir en prosa o en verso, o en un ensayo y hasta en una epístola. No he visto cosa tan poética como el logo de la marca Nike, representada por un sencillo checkmark; con lo cual dice mucho ‒todo un discurso‒ acerca de la calidad de estos productos. Y sé de chistes protagonizados por el mítico y popular Pepito ‒o Jaimito‒ muy poéticos; porque se trasluce en ellos una gran habilidad para la atrapar lo esencial y no quedarse varado en lo accidental y específico. Poesía hay en todo lo que logre la hazaña de la concreción y es poeta aquél que se comunica eficientemente y respeta la inteligencia de su prójimo. Y para ser poeta no hay que ser intelectual sino hombre adelantado y lleno de luz propia y dotado, al cabo, tan sólo, de adultez de espíritu; porque sabe cómo reconocer lo grande y lo útil y cómo trasmitir con eficiencia el amor y el consuelo. La primera virtud del poeta no es literaria y sí esencialmente humana. Poesía no es, pues, lastre ni adición. No es carga. Y sí ascensión y desapego. Ligereza. Ala. Y claro que no es recurrencia sino el encuentro con lo virginal, que asombra y levanta. Dígase que la poesía es sugerencia y es el símbolo fresco que da en la diana y la palabra que traspasa y se va más allá, y el canto sencillo pero sacudidor ‒como ese del himno de la patria que, por muy mal rimada que puedan estar sus estrofas o muy exageradamente enardecidas, es capaz de sintetizar y abarcar las emociones y la historia entera de un país. Por eso el himno de la patria es poesía y la canción de cuna que logra que el niño se duerma sonriendo y el cuento de la abuela que ilumina y ensimisma. Y hasta vale la copla popular ‒apenas pulida‒ que viene al punto y entronca con las exigencias de la circunstancia viva y logra mover lo visceral, como el mejor de los discursos y abarcar, de forma muy compacta, un millón d

.jpg)